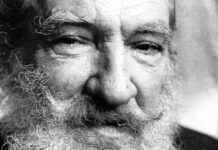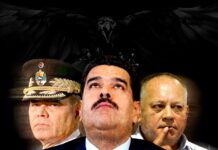El problema en Venezuela desde hace 67 años es que los políticos y su gente nunca han sido hombres de trabajo, son zánganos que solo han vivido de lo agarrado y los peores referentes para una nación.
La abstención, término que deriva de la voz latina “abstentio”, es un no hacer o no obrar que normalmente no produce efecto jurídico alguno, aunque en ocasiones puede ser considerada como la exteriorización de una determinada voluntad y en tal sentido ser tenida en cuenta por el Derecho.
Aun cuando en los regímenes democráticos se asocia a la ciudadanía un deber cívico o moral de votar, que en algunos ordenamientos se convierte en deber jurídico, el abstencionismo electoral aparece con el sufragio mismo. Consiste simplemente en la no participación en el acto de votar de quienes tienen derecho a ello. El abstencionismo electoral, que se enmarca en el fenómeno más amplio de la apatía participativa, es un indicador de la participación: muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho de voto.
El abstencionismo electoral se plantea desde perspectivas distintas en los regímenes democráticos y en los regímenes autoritarios. En los primeros puede suponer la existencia de corrientes políticas que no se integran en el juego político normal, si bien con carácter general responde a impulsos o motivaciones individuales plenamente respetadas y asumidas incluso cuando sobrepasan determinados límites porcentuales.
En los regímenes autocráticos, en los que se pone especial énfasis a veces adulterando las cifras en conseguir las mayores tasas de participación electoral, la no participación se considera la expresión pública de una oposición y está expuesta, además de a las sanciones legales pues el voto se considera más un deber que un derecho a otras sociedades.
Ahora bien, dentro del contexto autocrático encontramos regímenes basados en una super movilización de masas, como los constituidos por el nacionalsocialismo alemán o el socialismo de la Unión Soviética y la Europa del Este, o los nacionalismos africanos y asiáticos en los momentos posteriores a la independencia, con niveles de participación superiores al 99% y otros como el salazarismo portugués o el franquismo español en los que la apatía política es voluntariamente buscada por el poder. Abstencionismo electoral en contextos no democráticos y de transición: el caso español. (1978) sobre todo en la última etapa, consecuencia de un mayor relajo del impulso totalitario.
Factores sociodemográficos: la participación electoral se relaciona con factores sociológicos y demográficos tales como el sexo, la edad, el nivel de educación, el nivel de ingresos, la religión, el sistema de comunicaciones o el ámbito de población en que se reside, etc.
Factores psicológicos: la apatía o indiferencia, la desideologización o desinterés por los asuntos políticos, el convencimiento íntimo de la vacuidad y del escaso peso específico e inutilidad del acto participativo (escepticismo), la relativización de la importancia de las elecciones dada su escasa influencia en las decisiones políticas.
Factores políticos: el dominio de los partidos políticos, la desvinculación de éstos de los asuntos concretos y de la vida comunitaria, la tecnificación del debate político cuando éste existe en condiciones de publicidad y transparencia, la ausencia de renovación de la clase política, la falta de credibilidad de las fuerzas políticas ante el incumplimiento de las promesas electorales, el carácter cerrado de las listas electorales, o el descontento con el método tradicional de participación son factores que pueden influir en la abstención como forma de castigo. En definitiva, el alejamiento, la progresiva hendidura abierta entre gobernantes y gobernados en lo que constituye una grave contradicción del Estado social y democrático de Derecho y que es a mi juicio el gran tema que la Teoría Política debe plantearse en los días venideros.
La abstención electoral no se combate con procedimientos tan rigurosos como la obligatoriedad del voto, sino fomentando desde los propios poderes públicos y partidos políticos la participación generalizada en los asuntos de interés público, siendo la participación electoral una modalidad participativa más, aunque la más importante. Se hace frente a la misma a través de la democratización efectiva de los partidos políticos, de otorgar sentido efectivo y no meramente ritual al acto electoral, de establecer un sistema de apertura o entre apertura de listas o al menos la eliminación de las cerradas y bloqueadas y, en definitiva, mediante una profundización efectiva en la democracia y sobre todo recuperando el prestigio de la institución representativa por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes efectivos. El régimen democrático admite y tolera la abstención como forma, aunque no técnicamente, de expresar el sufragio, y debe luchar por todos los medios por reducir el abstencionismo estructural o no voluntario a través de mecanismos que faciliten el acceso de todos a las urnas, así como fomentar la participación activa en la vida pública.
Países como México El (Partido Revolucionario Institucional) gobernó México ininterrumpidamente desde 1929 hasta 2000, siendo el partido hegemónico en el país durante ese periodo. Aunque el partido perdió la presidencia en 2000, volvió a ella en 2012 con Enrique Peña Nieto, pero fue derrotado nuevamente en 2018. Pero fue la lucha constante de la oposición en participar y llegar a acuerdos para ser mas libres y pulcras las elecciones, a raíz del fraude electoral de 1988. Donde se violentan los derechos democráticos de la población mexicana. Fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas por Carlos Salinas de Gortari.
Ahora que paso después, una serie de negociaciones electorales con el Partido Nacional el cual siguió participando en todos los procesos electorales, con acuerdos electorales. Hasta que finalmente en el año 2000, Vicente Fox ganó las elecciones y después de 70 años reinó la oposición del momento. A partir de allí se vivió la alternabilidad, hasta ahora tener un tercer partido ganador como es el caso del partido MORENA.
El caso chileno es otro caso y aun peor, ya que la población quería ir a elecciones, pero tenían un problema para ir a elecciones. No había padrón electoral, no existía. Pinochet lo primero que hizo al llegar al poder fue quemar el registro electoral “Aquí no hay más elecciones más nunca”. Y tuvieron que salir a pedirle a las personas que tenían miedo, que eran abstencionistas, que decían que esta tiranía no sale con votos; que firmaran para inscribirse en el nuevo registro electoral, esto fue a través de una negociación. ¿Y qué paso? El pueblo chileno ganó el plebiscito mayoritario el cual el dictador aceptó. Esto se logró sin campaña de terror, de odio, ni de violaciones de derechos de parte de la oposición.
Otros países como Polonia fueron igual, no hay otra vía que no sea la negociación política y electoral.
Guatemala y toda Centro América tuvieron crisis de inestabilidad política. Para llegar a acuerdos en Guatemala tuvieron que sentarse a negociar 10 años, firmando 18 acuerdos y luego el resultado fue positivo, tan es así que hoy día es patrimonio del UNESCO.
Todo esto es debido a que los partidos de oposición del momento no abandonaron los espacio, siguieron negociando garantías electorales.
¿Qué va a pasar en Venezuela? Pues, no lo sé. Lo que si sé es que la participación electoral siempre debe estar activa y promovida por los partidos políticos en especial los de oposición, a pesar de que la tiranía nos robe las elecciones.
Gervis Medina
Abogado, Criminólogo y escritor venezolano