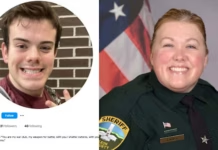“Incluso desde la tumba, Hugo Chávez sigue rondando la política latinoamericana. Pero la marea podría estar cambiando”.
En América Latina, donde la historia tiende más a rimar que a repetirse, dos episodios recientes ofrecen una mirada aguda sobre la fragilidad de los regímenes populistas y la larga sombra del chavismo. En Ecuador, la victoria presidencial de Daniel Noboa fue rápidamente puesta en duda con denuncias infundadas de fraude por parte de la candidata del correísmo, Luisa González. Paradójicamente, uno de los amplificadores más ruidosos de esa narrativa no fue solo ella, sino Nicolás Maduro, el hombre que se impuso a la fuerza en Venezuela al cometer precisamente el más grande fraude electoral del que se tenga conocimiento en la historia nacional. Su intervención fue tan absurda que la presidenta del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, Diana Atamaint, respondió: “Si Maduro dice que hubo fraude, eso quiere decir que hicimos las cosas bien”.
Pero no fue un comentario aislado. El respaldo de Maduro refleja una estrategia más amplia: preservar la menguante influencia de la izquierda radical en la región, particularmente la de Rafael Correa, expresidente de Ecuador exiliado en Bélgica. El proyecto político de Correa ha sufrido ya tres derrotas consecutivas, y la intervención de Maduro —aunque torpe— fue un intento desesperado por reanimar su relevancia.
Mientras tanto, en Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de dinero. El fallo reavivó verdades incómodas sobre el financiamiento político en la región. Entre los aportes ilícitos figuran no solo los provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, sino también —presuntamente— de la Embajada de Venezuela en Lima. La condena confirma la profundidad con la que el chavismo penetró en la política latinoamericana durante la primera década del siglo XXI y cómo esa influencia comienza, lentamente, a ser irrelevante.
Pero es Venezuela el campo de batalla más revelador. En una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Donald Trump se atribuyó el mérito de haber asfixiado financieramente a Maduro. “Ya no tienen dinero”, dijo. El mandatario de Estados Unidos aseguró haber reducido los ingresos petroleros venezolanos de 600 millones de dólares mensuales a una fracción, gracias a las sanciones secundarias y la presión sobre las licencias de Chevron. Y fue claro: “Maduro sabe lo que debe hacer”—negociar su salida—.
No es mera retórica de campaña. La narrativa de Trump sugiere una reactivación de la política de máxima presión, esta vez orientada abiertamente a provocar un cambio de régimen. A diferencia de la administración Biden, que flirteó con el levantamiento de sanciones a cambio de concesiones mínimas, Trump observa a Venezuela como una amenaza estratégica. Desde el Tren de Aragua hasta el suministro de petróleo, el cabello-madurismo es, para él, un problema de seguridad nacional. Por eso, su enfoque es transaccional: no habrá alivio sin transición.
En el plano interno, el régimen no permanece inmóvil. Ha activado una maniobra conocida: rehabilitar selectivamente a figuras opositoras como Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa, entre otros, para simular competencia democrática en vísperas de nuevas elecciones parlamentarias y gobernadores. Esta es una táctica ya probada: fragmentar a la oposición, legitimar a una minoría funcional y desarticular los liderazgos más populares, como el de María Corina Machado —entre los siete latinos más influyentes de la Revista Time 2025—.
Este tipo de autoritarismo fue descrito por Mario Vargas Llosa como ”la dictadura perfecta”: aquella que no necesita elogios, sino apenas una dosis de disidencia controlada para parecer plural. El riesgo ahora es que el régimen logre reformular la crisis no como una confrontación entre dictadura y democracia, sino como un conflicto entre “moderados” y “extremos” en ambos bandos.
Lo que complica el escenario es que parte de la comunidad internacional podría verse tentada —una vez más— a cambiar principios por pragmatismo. Algunos gobiernos europeos o latinoamericanos podrían aceptar esta “normalización controlada” como un mal menor. Pero esa complacencia tiene consecuencias. Diluye la diferencia entre legitimidad democrática y manipulación autoritaria, y desmoraliza a una población que, pese a la represión, votó masivamente por el cambio el 28 de julio de 2024.
Hoy en Venezuela existen dos realidades paralelas: el presidente electo, Edmundo González Urrutia, con legitimidad de origen por un mandato claro del pueblo; y Nicolás Maduro, sostenido por las persistentes prácticas de terrorismo de Estado y aliados externos. Sin una presión internacional constante —del tipo que Trump está retomando— el proceso democrático corre el riesgo de continuar secuestrado.
El régimen de Maduro no es invencible, pero sí adaptable. Juega a largo plazo, apostando al cansancio internacional y a la fragmentación opositora. Por ahora, el futuro de Venezuela depende de la coordinación en dos frentes simultáneos: una movilización interna revitalizada y una estrategia internacional coherente. Cualquier cosa menos que eso prolongará el ocaso de una dictadura envuelta en ropajes de negociación.
@antdelacruz_ / Director Ejecutivo de Inter América Trends