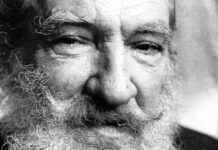El coronel Reyes se sobresaltó después que el cable aéreo del tranvía eléctrico, de cuatro ruedas y para ocho pasajeros, empezó a echar chispas como señal de que avanzaba a buen ritmo desde Bella Vista hacia el centro de Maracaibo, su destino. Era una mañana de abril de 1921.
El coronel iba tranquilo, mirando el paisaje que se desplazaba en sentido contrario al trayecto del ruidoso tranvía que había tomado en la estación próxima a su residencia a razón de medio real, que era el costo del pasaje. El día anterior había comparecido al despacho del presidente del Zulia, general Gabaldón Iragory, al que hizo entrega de un denso informe sobre los últimos acontecimientos suscitados en La Guajira. Esa mañana iba a revisar sus cuentas en el banco y, después, para entretenerse, iría a disfrutar las bondades que ofrecía la ciudad capital.

El coronel Reyes
De tantas conversaciones que sostuve con mi tío José Antonio Polanco, recuerdo un evento que me llenó de estupor. Un suceso contado con matices de leyenda porque nunca se le dio el tratamiento que debía merecer cómo hecho histórico en nuestra tierra. Se refería a un acontecimiento que no tuvo lugar en tiempos de la Conquista sino en pleno siglo XX: en abril de 1921 en la hacienda Los Limonsones ubicada al noroeste de Maracaibo a veinte minutos de Carrasquero, hoy parroquia Luis de Vicente del municipio Mara en el estado Zulia.
Ese trágico episodio, tratado con reservas y timidez en la historiografía zuliana, aún palpita en la memoria de los pocos viejos wayuu que hoy rebasan la barrera de los ochenta años y rememoran como epopeya en algunos celebrados jayeechi (canto épico) que aún se cantan en algunas reuniones familiares.
Todo comenzó con la llegada de un coronel de cuarenta y cinco años llamado Juan Bautista Reyes que había sido designado en 1916 como jefe de fronteras en La Guajira venezolana por el gobierno de Juan Vicente Gómez, y una de las tareas imperiosas que debía acometer este personaje nativo de Los Puertos de Altagracia, era reducir el contrabando y acabar con los excesos que venían cometiendo algunas parcialidades wayuu en la zona en contra de sus propios coterráneos; situación que logró controlar con prisa a través de procedimientos cargados con toda la escala de crueldad, y que lejos de dejar una señal positiva —como se esperaba– terminó siendo una pesadilla para la población.
El esclavista
El coronel Reyes al principio no sólo llegó a tener el control absoluto del contrabando en la zona, sino que fue más allá, apoderándose de ganado y de boyantes fincas de productores wayuu, que una vez arruinados, eran vendidos como esclavos a los hacendados del Sur del Lago de Maracaibo que reclamaban mano de obra barata para hacer producir sus feudos.
Rédito que le dio de la noche a la mañana al coronel el estatus de hombre potentado, o quizás, uno de los más rico de la región.
Esta ignominia es representada en la ficción con rostro de verdad en novelas como Sobre la misma tierra de Rómulo Gallegos y en Los dolores de una raza del escritor wayuuAntonio Joaquín López. Por fortuna, el año pasado, el periodista y docente universitario profesor José María González Mendoza publicó el libro Tráfico y esclavitud de indígenas wayuu en Venezuela (Letra 2024) que aborda por primera vez, gracias a un largo y riguroso trabajo de investigación, aquellos pasajes abominables ignorados sin excusa por la historiografía contemporánea.
Entre tantas formas de ejercitar su barbarie se cuenta que el coronel Reyes llegaba al extremo de probar su puntería valiéndose de un fusil Winchester con cualquier wayuu que se cruzara en su camino o se divisaba apacible desde cualquier bohío plantado en el horizonte de la península. Otras veces, cuando no los mataba, los colocaba en cepos (instrumentos de tortura que inmovilizaba a sus víctimas desde el cuello, pies y manos a través de maderos) para luego ser azotados con una fusta trenzada conocida como “Verga de toro”. En su extenso catálogo de castigo se cuenta también que mandaba a cavar a sus prisioneros profundos huecos que se convertían luego en sus propias tumbas después de ser ajusticiados. Para él, el wayuu era un ser inferior, despreciable, que merecía ser castigado y morir de esa manera.
Para ilustrar parte de esa estela de muerte, mi padre Pedro Eduardo Morán, quien era oficial de la policía del estado Zulia en Paraguaipoa desde 1946 hasta 1958, me contó que una mañana presenció el hallazgo de decenas de osamentas humanas que se mantenían ocultas en la arena luego de ejecutarse los trabajos de remoción para unir la vía de Paraguaipoa con Los Filúos. Todas correspondían a personas reportadas como desaparecidas en tiempos del coronel Reyes.
Situaciones como las referidas fueron constantes a lo largo de varios años en casi toda la Guajira hasta que llegó el día en que la gota rebozó el vaso.
En el segundo lustro de la segunda década del siglo XX, Reyes da muerte a José “Josechón” Fernández, líder del clan jayaliyu junto a su amigo Elías Hernández: ganadero zuliano que se encontraba de visita como solía hacerlo con miembros de esa familia. Días antes, el coronel Reyes había convocado a José Fernández por medio de una carta en que lo invitaba a limar asperezas a fin de reanudar la buena amistad que tuvieron en el pasado. Pero fue una treta de Reyes, porque tan pronto llegaron los amigos al punto de encuentro acordado, fueron recibido por fuegos de metralla.
Antes lo había hecho en 1916 con mi bisabuelo materno Rafael González, el Maneto, líder del clan Aapshana, quien murió después de tres días de agonía producto de severos azotes en un cepo.
También asesinó a dos tías de mi abuela materna que se habían resistido a ser violadas. Las damas, quienes eran hermanas del líder wayuu Tomás Silva, fueron obligadas a cavar un hoyo. Una vez cumplida la orden fueron ejecutadas en el mismo hoyo, que habían cavado con esfuerzo y que les sirvió después de sepultura.
Muchos años después, en 1941, cuando se cumplieron veinte años de aquella masacre, el doctor Benito Roncajolo, que fungía como presidente del estado Zulia, mandó levantar en Wuarraira una cruz de dividive de dos metros de altura sobre un cimiento construido de piedra. Según testimonio del cronista e investigador wayuu profesor Lenín Alfonzo González Aapshana, sobre la base de la cruz había una placa de metal que recordaba la fecha del evento y fue removida en 2002 por una comisión de la alcaldía del municipio Guajira que presidía para entonces Eduardo González a fin de restaurarla. “Hasta donde tuve conocimiento la placa nunca regresó a su sitio de origen”, explicó el cronista.
No transcurrió mucho tiempo cuando los habitantes de Warraira y Pararú fueron testigos de un fenómeno que no se había visto antes en La Guajira. La sólida cruz de curarire fue derribada junto con sus cimientos de piedra por el impacto de un rayo. Pese a que algunos vecinos se esmeraron en levantarla y ponerla en su sitio al cabo volvía a desplomarse sin explicación, hasta que las voces de los ancianos se impusieron, interpretando aquel acontecimiento como designios de los dioses ancestrales y sugirieron que la dejaran en el suelo. Recomendación que fue cumplida.
El cronista, Lenín Alfonzo González, una vez enterado del suceso se trasladó hasta Warraira para certificar con su cámara el derrumbe insólito de la cruz en memoria de los amigos José Fernández y Elías Hernández, víctimas del coronel Reyes. Lenín contó que conocía bien los detalles del suceso, porque su padre, Antonio Fernández Uriana, era nieto de Antonio Jiménez, uno de los lugartenientes del coronel Reyes.
A fin de frenar esa ola de ejecuciones, representantes de la Guajira elevaron la denuncia ante el despacho del presidente del estado Zulia, que para 1920, era el general Santos Matute Gómez, creyendo que tomaría las acciones para someter de inmediato al señalado. Aunque tuvo la cortesía para atenderlos y escucharlos, no hizo nada. De modo que los voceros optaron por viajar a Maracay y llevar la denuncia ante el mismo Benemérito, quien sí atendió el reclamo al punto de ordenar desde su despacho la orden de captura contra Reyes y su traslado como prisionero a la ciudad de Caracas adonde tendría que pagar condena.
Según testimonio de mi tío José Antonio, el coronel Reyes se encontraba ese día en el Teatro Baralt, (que para ese momento ya proyectaba películas mudas) disfrutando como todo gran señor citadino de esa magnífica novedad que empezaba a cautivar el mundo. Había llegado desde su mansión en la avenida Bella Vista abordo del tranvía eléctrico hasta el centro de la ciudad.
Era la primera vez que disfrutaba de las bondades de la ciudad a pesar de visitarla muchas veces por motivos de trabajos requeridos por el presidente del Zulia general Santos Matute Gómez entre 1918 y 1920.
“Era un güevón. Menos mal que lo sustituyó Gabaldón Iragory”, había comentado a sus lugartenientes en otras ocasiones el infame coronel Reyes.
Esa mañana el coronel Reyes vestía un traje de dril blanco y estaba tocado con un sombrero de pajilla del mismo tono. Después de abandonar la plaza Bolívar para tomar la calle Venezuela rumbo al teatro Baralt, se cruzó con muchos transeúntes. Cuando se trataba de una dama, presentaba su cortesía quitándose el sombrero. Así, caminaba, hasta que uno de sus elegantes zapatos de charol pisó desprevenido una bosta de burro. “Hace falta, carajo, poner orden en esta ciudad”, susurró molesto cuando al fin se enrumbó hacia el teatro. A pesar de que una brisa venteaba desde el lago sentía la calidez del sol en su espalda. “Quién me mandaría a vestir así”, susurró.
Al cabo de media hora, cuando cabeceaba de tedio en una de las butacas, fue despertado por Ananías, uno de sus hombres de confianza, para ponerlo al corriente sobre la orden de captura que ya estaba librada en su contra.
–Acaba de llegar un telegrama desde Maracay en el que se ordena su captura y degradación. Estuve allí pendiente del oficio que tendríamos que llevarnos al cuartel de Paraguaipoa cuando el secretario del presidente lo leyó. Me hice el güevón con Jiménez y salimos huyendo. Usted irá en mi montura, que Antonio me llevará en la grupa de su caballo.
–Así es la vaina. Larguémonos entonces de aquí –dijo el coronel.
Una vez conocida la novedad, abandonó de manera presurosa la sala –pionera de la filmografía nacional– para trasladarse a caballo a un sector de Bella Vista, donde tenía una ostentosa vivienda a fin de planificar su escapada hacia su hacienda Los Limonsones.
La hora menguada
Una vez en su residencia, se cambia su elegante traje de citadino, por ropa informal de color caqui, se corta el pelo casi al ras y se afeita la barba (tipo candado) para pasar inadvertido y emprender sin contratiempo su huida hacia su finca. Para ello toma el camino que conduce al Control (hoy avenida 5 de Julio) y de allí al sector Santa María, en el que funcionaba un hipódromo y un mercado. Desde allí giró hacia el norte siguiendo un largo camino que pasaba por detrás de la laguna de Las Peonías y desembocaba en un caserío en cuya vera un vendedor de jugo de caña llamado Remigio Villalobos tenía un tarantín.
Pese al cambio que trataba de disimular en su fisonomía, amparado en una falsa estampa de campesino, no fue difícil reconocerlo, cuando el vendedor muy ruiseño, lo saluda con la habitual efusividad.
—Saludos, coronel. ¿Qué pasó con el uniforme? ¿Les sirvo lo mismo de siempre?
—Sí. Lo mismo —dijo el coronel, molesto por la manera en que el humilde comerciante lo había identificado.
Después que el coronel y sus dos escoltas disfrutaron las delicias del refrescante jugo de caña, ordenó que lo aprehendieran. Lo hicieron arrodillar, y después fue azotado con una fusta trenzada, hecha de pene de toro disecado, hasta dejarlo molido y con la espalda lacerada.
El coronel después de lanzar al suelo una moneda de cinco bolívares de plata como pago por el servicio recibido, picó el caballo y prosiguió su cabalgata rumbo al norte seguido por sus dos fieles secuaces Antonio Jiménez y Ananías, dejando en el tarantín al vendedor retorcido de dolor.
Más adelante se topó con unos arrieros que desde la distancia lo saludaron con las alas de sus sombreros de cogollo. Lo notaron un poco raro en su fisionomía, pero era él. Porque cabalgaba en el mismo caballo y se acompañaba por los mismos dos subalternos a través de una trocha llamada “La secreta”, que tomaba cuando un oscuro plan se le venía entre manos.
Esta ruta que sólo era tomada por avezados viajeros empezaba en el sector Las Peonías al norte de Maracaibo y pasaba por el sector Tres Bocas, Las Parcelas de Mara hasta desembocar en el poblado de El Sargento, convirtiéndose en una suerte de atajo que ahorraba casi medio día de viaje para llegar a la población de Carrasquero.
Después del mediodía el coronel arribó al sector Los Membrillos a una granja reventada de siembras de yuca y de maíz y donde residía una de sus mujeres. La casa estaba construida de ladrillos, con ventanas que tenían las mismas dimensiones que la puerta principal y su techo era alto y de tejas.
Frente a la casona y bajo la sombra de un mango, yacía un viejo sentado en un taburete. Era enjuto, de barbas grises y sostenía un gallo fino de pelea. Después de percatarse de la presencia del coronel lo saluda con un aspaviento de cabeza. Reyes le responde:
—¿Cómo esta vaina por aquí?
El viejo suelta el gallo y le contesta:
—Adentro está Minerva.
El gallo una vez suelto, empieza a corretear y a perseguir las gallinas por el patio.
—Buen gallo —comentó el coronel al momento de entrar en la casa.
Sus escoltas llevaron los caballos a un abrevadero hecho con tronco de ceiba para refrescarlos. Después se sentaron alrededor del viejo para seguir mirando las embestidas del gallo.
A los quince minutos salió el coronel jadeando y bañado en sudor. Se dirigió apresurado a donde estaba amarrado su caballo al tiempo que se abotonaba con dificultad su camisa.
El viejo lo siguió con la mirada en el instante en que el gallo pisaba la última gallina del patio.
—¡Carajo. Como un buen gallo! —comentó para sí el viejo.
Los tres jinetes salieron de la granja exigiendo a sus caballos, y en seguida, doblaron hacia la derecha para reanudar el viaje por la trocha “La secreta”. La mujer llamada Minerva se asomó con timidez por una ventana para acomodarse el pelo, y luego, desapareció, cerrando tras ella las dos alas de madera.
Por el largo sendero que lo llevaba a su refugio el coronel iba aparentemente tranquilo. Su rostro, sus gestos reflejaban una gran impavidez. Pero su mente era todo lo contrario: era una máquina que giraba a gran revolución para tratar de ensamblar un plan.
Con la noche encima llegaron al sector El Sargento. Todo era oscuridad y el coronel presidía la cabalgata. Había una calma extraña y el silencio solo era quebrantado por el fragor constante de los cascos de los caballos. Así marchaban hasta que de pronto fueron sorprendidos por una luz cegadora y muy veloz que venía en sentido contrario y pasaba al ras de sus cabezas igual que si fuera una estrella fugaz de gran cola azul. Todos los caballos se encabritaron y tuvieron a punto de lanzar a tierra a sus jinetes. Pero sus destrezas se impusieron y consiguieron calmarlos,
—Es un mal augurio, coronel —farfulló Ananías con nudo en su garganta—. Estoy erizado. Tengo la piel de gallina.
—También estoy erizado de susto —balbució Antonio Jiménez para que lo escuchara el coronel.
Reyes no contestó, porque también estaba asustado con la piel de gallina.
Tal como lo había calculado, el coronel llegó poco antes de la medianoche a su posesión bastante cansado y recibido por un frenético ladrar de perros. Pero la llegada no era el motivo de los empecinados ladridos de los tres chapolos, sino el río. En cambio los treinta soldados que componían el pelotón de su hacienda lo recibieron con interés y no regresaron a sus hamacas hasta que Antonio Jiménez y Ananías les contaran los pormenores del viaje.
El coronel Reyes de una vez se instaló en su hamaca para retomar con calma el tema por el que había venido de manera forzada a su finca, mas el sueño lo venció. Pero ni quiera pasaron diez minutos cuando despertó sobresaltado por los ladridos de los chapolos. Llegó a creer que los perros estaban ladrando en su hamaca. Se levantó furioso y se asomó al patio donde sus soldados continuaban escuchando atontados los relatos de Ananías y de Jiménez.
—Vean qué coño les pasa a esos malditos perros. O busquen la manera de callarlos.
- No es nada, coronel. Son unos pobres pescadores que acaban de pasar en sus canoas por río.
- Lástima nojoda que estoy cansado. Porque estuvieran ahorita aquí, en un cepo, llevando coñazos con una verga de toro.
Un puñado de soldados descalzos y sin camisas, fueron por los tres perros, que seguían ladrando con furor hacia el río. En seguida regresaron para amarrarlos con sus cadenas en otro sitio de la casona.
El plan del coronel Reyes consistía en aplastar cuanto antes el movimiento que se gestaba en la Guajira en su contra y que utilizaría como pretexto para salvarse; justificándolo como una sublevación armada en contra el gobierno de Gómez. Pero ya era demasiado tarde para hacer conjeturas y elaborar tácticas de guerra, pues a muy pocos metros: en la otra ribera del río Limón, había un cinturón de quinientos wayuu, armados con mausers, winchesters, machetes y arcos y flechas y una sed de venganza puesta a toda prueba contra los embates de los zancudos, serpientes y otras fieras que identifican ese intrincado lugar del río Limón.
El final no esperado
Ocurrió con la llegada del alba. El coronel fue el primero en levantarse como era su costumbre. Tomó una totuma con agua para despabilarse el rostro mientras que a cierta distancia, desde un tranquero con alambres de púas, lo observaba impasible el franco tirador conocido como Juan Koyoa (sobrino de Josechon Fernández) quien conocía sus gestos, su complexión a pesar del amparo que aún ofrecía la madrugada. Así lo examinó durante varios segundos, hasta tener la certeza de accionar el fusil. El disparo se produjo y derribó al coronel, sin embargo, aún desde el suelo, repelió la agresión y dio con Juan Koyoa, constituyendo la primera baja del bando wayuu. Pero en instantes, un aluvión de guerreros desbordó por completo el patio de la casona arrasando con los soñolientos soldados que salían presa de la confusión y el desespero, con excepción de uno, quien se había levantado al mismo tiempo que el coronel para orinar al traspatio y tuvo tiempo de huir entre unos platanales para desembocar a otro tramo del rio, donde permaneció sumergido hasta el anochecer, respirando de manera forzada a través de un trozo de una caña de carrizo. Era Rafael el Loco Morales, quien le contaría tiempo después a mi tío José Antonio la forma en que sobrevivió dos veces aquel día. La primera, a la vorágine de los wayuu y la segunda, a ser devorado por un caimán, ya que sin querer, se había escondido en la entrada de la cueva del temible saurio quien la había abandonado unos minutos antes tras el fragor que dejó el paso de cientos de guerreros hacia la otra ribera en busca del objetivo: aniquilar al coronel.
Rafael el Loco Morales, vivía en el pueblo de Los Manantiales, a diez kilómetros al oeste de Carrasquero y había sido reclutado en 1920 para formar parte de la tropa del coronel Reyes. En un viaje que hice en compañía de otros familiares en 1973, tuve la dicha de conocerlo, cuando ya remontaba la barrera de los ochenta años, y a pesar de que yo era un adolescente para esa época aún recuerdo su fisonomía: era un hombre blanco, de baja estatura, de pelo encanecido, cejas pobladas y ojos muy azules; rasgos que podían confundirlo fácilmente con una persona de origen caucásica.
Todo fue devastado en Los Limonsones. Los iracundos wayuu descargaron su fiereza, saltando a otras propiedades aledañas al río, creyendo que el coronel había logrado escapar en el tumulto. Porque entre la cantidad de muertos que quedaron esparcidos en tan corto tiempo por el patio de la casona no había ninguno que tuviere su habitual característica. Éste como todo hombre de guerra, y teniendo la convicción de que no iba a morir tras el certero disparo efectuado por el tirador wayuu, dispersó su sangre por el rostro a fin de confundir a sus enemigos como otras veces lo había conseguido.
—Tres meses después de su muerte todavía se veían pasar por frente de mi casa muchos guerreros arreando ganado rumbo a la Guajira —me contó en 1975 mi tía abuela Delia Polanco, quien vivía en el sector Los Aceitunitos en la margen norte del río Limón.
Otros productores de zonas más distantes, como Reyes Galué, quien tenía una finca en Cachirí, también me contó en El Moján en 1980, que huyó horrorizado junto con su padre y otros vecinos dejando sus propiedades a merced de los invasores, recalando tres días después por el sector La Rosita, luego de recorrer a pie una distancia superior a cien kilómetros. Y se cuenta que en esa aparatosa marcha algunos se enredaban con alambres de púas —y presa de los nervios— llegaron a implorar con desespero la frase: “Soltame Chiquitín”, creyendo que los retenía uno de los más temibles cabecillas de la rebelión, conocido como Guillermino Chiquitín González Paz Jusayú, hijo del malogrado Maneto González.
Los cadáveres fueron recogidos y trasladados en balsas y luego en carretas hasta Sinamaica donde se contaron por decenas; siendo colocados frente a la plaza Bolívar para la respectiva identificación. La mayoría de los soldados fueron reconocidos, pero no había señales del coronel. Muchos aseguraron que tenía que estar allí, pues del pelotón que tenía en su finca sólo faltaba un soldado y ese era Rafael el Loco Morales.
La justicia wayuu
Karrouya no había vivido una conmoción igual desde la batalla de Kaimaalü, cuando el Cachimbo González (predecesor de Reyes) derrotara en 1886 a su compadre el jefe kusina Juuweechipalä.
Uno de los curiosos, presentes en el lugar de reconocimiento, aseguraba que sólo había una forma de identificar el cadáver del coronel en caso de que se encontrara entre el montón de cadáveres. Y esa manera de probarlo era: buscar entre los muertos el cuerpo que tuviere las uñas de los dedos índice y medio completamente amarillas, producto de la nicotina. Pues al coronel se le conocía su desbordada adicción al cigarrillo
Buscaron entre los cadáveres y no tardaron en hallar las características sugeridas por el testigo.
El rostro del coronel estaba irreconocible por efecto de la sangre coagulada que el mismo había esparcido antes de morir, así como el corte bajo en su pelo, y su barba bien rasurada que desconcertó a los testigos que acaban de identificarlo.
Después del reconocimiento fue sepultado en el cementerio del poblado sin protocolo y sin honores militares. Pero allí no terminó todo para los restos del infortunado coronel. Cuando se corrió el rumor de que se había identificado su cuerpo, irrumpió en el sepulcro el jefe clanil Tomás Silva, a quien hacía un año Reyes le había asesinado dos hermanas por resistirse a ser violadas. Silva entró al cementerio montado en su caballo acompañado de un grupo familiar que acababa de regresar de la batalla de Los Limonsones. Abrieron la tumba y le correspondió al mismo Tomás degollar el cadáver con un machete. Luego de completar ese acto, amarró la cabeza a la cola de su caballo y regresó por la calle principal de Karrouya arrastrando la cabeza del hombre que había sembrado el terror en La Guajira y había atormentado a su familia. Luego retornó para enrumbarse a un paraje ubicado al sur de Los Filúos, muy cerca de Youruna, donde aguardaba una nutrida concentración de familiares. Tomás Silva, sin saberlo, había remedado la hazaña de Aquiles en la Ilíada, que tras darle muerte a Héctor, amarró el cadáver a su carro para arrastrarlo como trofeo alrededor de las murallas de Troya durante nueve días y humillar de ese modo a sus partidarios.
La cabeza del coronel fue colocada en un improvisado pedestal de palo en el que los centenares de deudos de wayuu asesinados y desaparecidos probaron sus punterías hasta el cansancio. “Ese lugar desde entonces, según testimonios de vecinos, se ha tornado mágico, porque suceden cosas extrañas que rayan en lo insólito. Por ejemplo los vehículos que transitan por allí se apagan de repente sin ninguna explicación y se oyen voces sin que aparezca quien las haya proferido. Por eso, el lugar se conoce ahora como Yolujamaa (lugar de los espíritus)”, explicó el cronista Lenín González.
Así terminaron los días del coronel Reyes, quien se equivocó con un pueblo que a lo largo de más de cuatro siglos resistió y no pudo ser doblegado ni siquiera por las feroces espadas y arcabuces de los conquistadores.
Así me lo contó mi tío José Antonio Polanco, quien veinte años más tarde, en 1941, contando apenas con dieciséis años de edad y animado por su vocación de cronista reconstruyó la última ruta del coronel Reyes acompañado de su abuelo materno Virgilio Polanco, quien conocía de sobra esos caminos saturados de historias por descubrir, puesto que era comerciante de ganado y más de una vez se encontró con la tropa del coronel siempre dispuesta a capturar wayuu para los fines más inconfesables.
Mi tío José Antonio Polanco, analizó y comparó los testimonios de los participantes en la que se encontraban muchos familiares, así como versiones de vecinos que pudieron sobrevivir a la vorágine de 1921, como Rafael el Loco Morales, para aportar a la memoria de nuestra tierra esta historia que permanecía sepultada, y sin lápida, bajo el peso de la indiferencia y del olvido oficial.
Fotografías: Lenín Alfozo González Aapshana.
@marcelomoran