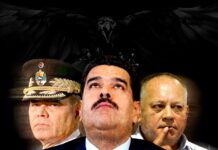A principios de 1969 un comerciante de La Rosita, llamado Hugo Chacín, compró la tienda El Último Tiro, que pertenecía a Francisco Briceño, un joven afable, cándido, pero muy hábil para los asuntos de negocios. Pancho, como era conocido en toda la comunidad de Las Parcelas, rozaba los treinta años y había venido con sus padres desde el estado Trujillo a comienzos de 1955. El negocio estaba ubicado en la intercepción que conduce al pozo SM-23 de la Shell, y su estructura inicial era rústica, sin ningún rasgo que llamara la atención, porque se había levantado con material de viejas construcciones. Lo único resaltante en su escuálida fachada era el colorido de su nombre: “El Último Tiro”, patrocinado por una conocida marca de gaseosas. Al margen de eso, el local era siempre un hervidero de gente porque tenía los anaqueles bien surtidos de víveres y por las buenas atenciones que procuraba el simpático Pancho.

En las afueras, del lado oriental, había un frondoso cují en el que los paisanos wayuu amarraban sus burros mientras iban de compras a Maracaibo.
Don Hugo Chacín, consciente de su buena adquisición, reconstruyó el local en pocas semanas hasta darle un aire moderno acorde con su expectativa comercial.
En el extremo derecho, habilitó una cantina de setenta metros cuadrados y, en su frontal, mandó construir una cerca de cañabrava en la que el artista marense José Chacín, Joseíto, plasmó un hermoso mural psicodélico, que se convirtió durante un tiempo en un relajante motivo para un pueblo como Las Parcelas, ávido siempre de buenas atracciones. En esa acometida contó con el respaldo de sus tíos maternos, Jesús y Marcos Castillo que eran contemporáneos con él.
Así lo aprecié un mediodía cuando caminaba rumbo al colegio para tomar mis clases de quinto grado. Había mucho agite porque era el día de la inauguración. A pesar de que a esa hora el negocio rebosaba de carros, de gente, me detuve unos minutos para curiosear desde el otro lado de la carretera.
Al regreso, al caer la tarde, pude escuchar a medio camino, los ecos de una canción que sonó tres veces, sin interrupciones, y cuya letra comenzaba así:
Porque mi corazón late/
Más fuerte cuando te veo/
Y el alma se me agiganta/
Cada vez que en ti yo pienso…
Era el tema Porque te quiero, de la autoría de Orlando Salinas en la voz de Germaín de la Fuente con los Ángeles Negros. Pero ¿qué significaba el estruendo de aquella hermosa canción que se repetía a cada momento y desconcertaba a todo el vecindario?
Era una rocola que estaban estrenando en El Último Tiro.

Según un artículo del profesor Manuel Monasterios publicado el 29 de mayo de 2016 en su blog Crónicas Tuyeras, las primeras rocolas llegaron a Venezuela a finales de los años cuarenta y los discos de 45 revoluciones por minutos se pusieron de moda a mediados de los cincuenta.
El nombre Rock-ola (según Wikipedia) deriva de su inventor, David Cullen Rockola, un estadounidense que en 1935 creó su primer Jukebox (caja de distracción, en ingles). Aunque hubo otras firmas en Estados Unidos que se dedicaban a la misma actividad, como Wurlitzer y Seeburg, en toda Latinoamérica comenzaron a llamar Rockola a esas primeras máquinas que llegaron importadas entre 1940 y 1950.
En esa misma década en Campo Mara abría sus puertas la terraza de don Jesús Rangel, que sería el primer negocio en exhibir una rocola y funcionaba por medio de una planta eléctrica, porque para esa época solo gozaban de ese servicio básico la estación de gasolina de los hermanos Lodato y la urbanización de la Shell, asiento hoy del Fuerte Mara.
Algunos vecinos me aseguraron que esa cantina se mantuvo hasta 1963, cuando el dueño decidió cerrarla. Seis años después, el local fue abierto y alquilado al barbero wayuu Segundo González, quien lo mantuvo activo hasta 1980.
A mediados de los setenta, cuando empecé frecuentar la barbería de mi paisano, aún pude ver, fijada a una pared, la estructura de metal que resguardaba la rocola, quizás del desplome de un cliente borracho o de los estropicios que podían generar una riña colectiva, que era tan común en esos tiempos según me contaba Segundo.
Sobre la pared, y alrededor de la protección oxidada, podían distinguirse todavía los números de los discos como si fueran inscripciones dejadas por una civilización antigua: T23, Dos gardenias, T19, La pervertida, T54, Cien años.
En 1963 abrió la cantina El Diamante Negro, ubicada al lado de la carnicería de Francisco Villalobos y de la verdulería de Elisael Labarca. Al frente, del otro lado de la carretera, estaba de la sastrería de los hermanos Carlos y Rafael Montes.
La cantina era propiedad de un hombre cuarentón, moreno, gordo y de mediana estatura. Vestía siempre pantalones de casimir oscuros, zapatos bien lustrados y franelillas blancas. Usaba lentes con montura de carey. Dicen que era del estado Falcón y había sido efectivo de la Guardia Nacional por los años cincuenta en el comando emplazado a la entrada del campo residencial de la Shell. Tras marcharse la corporación petrolera del Campo Mara en 1962, el funcionario pidió la baja y se dedicó al comercio.
Aunque su nombre de pila era Martín, todos se acostumbraron a llamarlo El Diamante Negro. Tal vez adoptó ese alias del famoso pasodoble que popularizara Alfredo Sadel en 1946 en homenaje al torero venezolano Luis Sánchez, y que de seguro, estaba en su rocola.
Este personaje solía descansar en una silla extensible, cerca del mostrador para leer el Panorama, y todo el que pasara por frente de su local se esmeraba en saludarlo:
—Qué fue, Diamante. ¿Cómo está la vaina?
El respondía gesticulando con una mano el típico saludo militar.
Nunca pude estar cerca de la rocola del Diamante Negro, porque no se le permitía a un menor de mi edad (diez años) husmear al interior de una cantina en medio del tumulto de tantos borrachos. Sin embargo, me conformé con mirar desde la carretera cómo eran sus formas y sus destellantes colores.
Mis tíos comentaban que la rocola almacenaba todos los éxitos de Julio Jaramillo, Daniel Santos y Javier Solis, y uno de los clientes sabatinos más puntuales, era Domingo Paz, un primo de mi abuela que vivía a trescientos metros de allí, por la vía que conduce a Gato Rey.
El tío Domingo era un fanático tenaz de Lila Morillo, y cuando escuchaba sus temas tenía una particular manera de expresar esa pasión. Por ejemplo, cuando hacían sonar el Tronco seco o Mi propiedad privada, que estaban de moda a mediados de los sesenta, tiraba un puñetazo al aire como señal de aprobación, seguido de un grito desconcertante que lo impulsaba a embutirse de cerveza: » ¡Esa, nojoda! ¡Esa, carajo!
Gesto que repetía tantas veces como sonaran las canciones.
Un sábado en que acompañaba a mi abuela a visitar a su hija Lucinda en el sector El Picante, la cantina del Diamante Negro reventaba de clientes, acababa de abrir (las diez de la mañana) iniciando la faena con la ranchera Llegó borracho el borracho, cantada por José Alfredo Jiménez, y al cabo de un rato, cuando íbamos a medio camino, se dejó escuchar el Tronco seco; señal inequívoca de que el tío Domingo estaba allí, y soltando quizás al mismo tiempo, su grito anunciador de cerveza.
El Diamante compartía las atenciones del negocio con su mujer, que era cuarentona, robusta y de rasgos andinos. Detrás de ellos solía asomarse siempre una chica como de catorce años, con el pelo recogido y de mirada impasible.
Después de medio siglo ya casi nadie recuerda dónde quedaba la terraza del Diamante Negro. En su lugar, se levanta ahora una panadería. El sencillo y taciturno comerciante desapareció de la memoria de Campo Mara como aquellas canciones que aludían al olvido y que fueron reproducidas durante más de dos décadas por su maravillosa rocola de destellantes colores.

De nuevo en El Último Tiro.
Después que salí de la primaria en 1970, conocí bien a don Hugo Chacín, que era un hombre amable y muy respetuoso. Tenía para entonces más de treinta años. Era de modesta estatura, moreno claro y de ojos azules. Además de ser dueño de una granja de pollo muy productiva en La Rosita de Mara, contaba con una carpintería cerca de Nueva Lucha.
Don Hugo me permitió un día —a mis trece años— acceder a su rocola para chequear las mejores canciones del momento y de otras épocas, entre ellas, Porque te quiero, la primera que había sonado tres veces en el establecimiento el día de su apertura, un año antes. La rocola era marca Wurlitzer y tenía en la parte superior izquierda una ranura por donde se introducían las monedas. En el derecho, se desplegaba el tablero con los números y títulos de las canciones. Abajo, yacía el compartimiento de color azul y rojo, dónde se concentraban los 100 discos de 45 revoluciones por minutos, operados por un preciso brazo mecánico.
De esa manera conocí la primera rocola que se estrenó en Las Parcelas.
Durante un tiempo tuve la sospecha de que la persona que seleccionaba el tema Porque te quiero con mucha insistencia era Néstor, el hermano menor de Hugo, que por esos días estaba encandilado de amor por mi hermana Berta; encandilamiento que terminó en matrimonio ese mismo año. Pero tiempo después, caí en la cuenta de que no era él: pues mi cuñado tenía preferencias por los temas de Víctor Alvarado y de Ricardo Ferrer, entre los que destacaban Canto a mi Toas, Alcohol y llanto y Mil novias.
De modo que tomé para mí el tema, y lo cantaba cada vez que mi madre me mandaba a comprar algo en la tienda. Nadie me escuchaba, quizás Dios, y por ello desee siempre hacer los mandados como pretexto para cantar por el camino las baladas que estaban de moda, entre las que destacaban también: Tu alma golondrina que vocalizara el argentino Jairo.
Nos quisimos buenamente/
Pero yo no presentía/
Las alas que tú llevabas/
En Tu Alma Golondrina…
Y después, Entre candilejas de Charles Chaplin y cantada por el brasilero José Augusto:
Entre candilejas te adoré/
Entre candilejas yo te amé/
La felicidad que diste a mi vivir se fue/
No volverá nunca jamás, lo sé muy bien…
Entre las personalidades que visitaron la cantina del Último Tiro, entre 1975 y 1976, recuerdo a Víctor Alvarado y el Indio Pastor López.
El Cantor de la Isla llegó un mediodía después de visitar un amigo en el Fuerte Mara. Estaba acalorado, y lo primero que hizo al entrar a la cantina no fue pedir una cerveza, sino chequear en la rocola su éxito, Canto a mi Toas. Luego siguieron Sombras, y Alcohol y llanto.
Elías, el cantinero y hermano también de Hugo, le pidió que lo complaciera a capela con el tema A mi padre. Pero Víctor optó por ir al carro a buscar un cuatro, para cantar ese tema y otros que merecieron después una ovación de parte de los clientes.
Pastor López se apareció una tarde acompañado de su compadre Carlos Luis Urdaneta, el Negro. Adiferencia del cantor de Fuego lento, pidióuna mesa para jugar dominó. Después de una tanda de cerveza fue hasta la rocola y chequeó su primer éxito: El venezolano, que celebró con un brindis para los presentes.
Pastor López había bautizado al niño Juan Carlos, hijo de mi prima Marlene Pino y Carlos Luis Urdaneta, que solía visitar Las Parcelas en esa época acompañado del famoso guarachero barquisimetano.
En 1974, en tiempos ya de mi bachillerato, empecé a frecuentar la rocola del Último Tiro; ya no iba como un niño curioso invitado por el dueño del establecimiento para conocer la rocola, sino como cliente. Para ese propósito me acompañaban los hermanos Rigoberto, Hidalgo y Jhonny Ordóñez. Otras veces lo hacían mis primos, Alberto y Leonel González. El consumo de cerveza era limitado, porque ninguno trabajaba en ese tiempo. De modo que uníamos el poco dinero que sobraban de nuestros pasajes destinados para ir al liceo, y comprábamos una caja de cerveza, que costaba en ese tiempo (1974-1975) doce bolívares. De esa manera solíamos escuchar en la rocola todas las canciones de nuestras preferencias y pasando un día muy entretenido. También en otras ocasiones se unían a esa reunión mi hermano Pedro, mi primo Freddy Castillo y su amigo José María Bermúdez, quien era conocido como El último beso, en honor de la balada interpretada por el grupo venezolano Los 007, que no se cansaba de chequear en la rocola cada vez que visitaba la cantina de don Hugo Chacín.
Otro de los clientes y asiduos oyentes de la rocola era don Salvador Briceño, que bailaba solo, ejecutando elegantes giros una vez que hacían sonar el vals Conticinio, vocalizado por el tenor Eleazar Agudo y de la autoría del compositor trujillano Laudelino Mejía.
Un día en que asistimos para refrescarnos con cervezas, Elías, el incansable cantinero, nos dedicó una mirada reprobadora, seguida de un exhorto:
—Apuesto a que ninguno de ustedes baila mejor que el viejo. ¡Vayan y aprendan de una vez, carajo, y no se queden con la boca abierta como unos bobos!
Pero nadie se levantó de los asientos.
En 1974 abrió en el sector Campo Mara la tazca La Montañita, del comerciante italiano don Américo Paniccia. Este negocio quedaba diagonal a donde funcionaban las cantinas de don Jesús Rangel y la del Diamante Negro y a dónde nos volcamos para tomar parte en esa memorable inauguración. Después, se hizo una rutina, aplicando la misma táctica del Último Tiro, que consistía en sacrificar nuestros pasajes para comprar una caja de cerveza. La especialidad de la casa, era la parrilla de pollo, que Américo preparaba con una exquisita salsa, cuya receta todos querían conocer, pero él se mantenía hermético, como aquellos sabios de las viejas leyendas que preferían morir antes que revelar el secreto de sus fórmulas alquímicas.
Aquel día de inauguración el ambiente fue animado por la música de su hermosa rocola marca Wurlitzer, que tenía forma de baúl y contaba en su catálogo los éxitos de los cantantes italianos de moda, como Nicola Di Bari, IPooh, Gabriela Ferri, ISanto California, con los cuales practicaba el idioma mi primo Rilio Torres. También había temas de Sandro, Leo Dan, los Beatles, Bee Gee, Grupo Katunga, Los Ángeles Negros y Los Terrícolas.
Esas fueron las rocolas que animaron Las Parcelas desde mediados de los cincuenta hasta principios de los noventa cuando desaparecieron dejando en sus resonancias las mejores canciones grabadas en el siglo XX. Canciones cuyas letras llenas de alientos poéticos dejaron una enseñanza para modelar incluso nuestro comportamiento.
En ese tiempo todos escuchábamos mucha radio, porque era el único medio de masas que llegaba directo y sin costo alguno para informar y educar. Y de ese modo aprendimos a hablar el lenguaje de la radio y de las canciones.
Algunos de mis compañeros de bachillerato espoleados por las bondades de ese influjo, se aprendían de memoria las letras de las baladas que oían en la radio o en las rocolas y las recitaban ante las muchachas como si fueran de sus autorías, y así, muchos terminaron en matrimonio y otros como poetas. De modo que las canciones era una forma de cultura, porque recogían en hermosas y sencillas letras poemas y reflexiones para la vida y replicadas con toques románticos en las rocolas. Ahora, no encontramos esa forma de ilustrar en las nuevas canciones, cuyas letras incluso rayan en la mayoría de los casos en la insolencia y en el indecoro. Por ello, tengo la certeza de que el reguetón, pese a convertirse hoy en la preferencia musical de las nuevas generaciones y promocionado hasta en las sopas por el poder de las redes sociales, su contenido, nunca podrá superar con creces la letra de cualquier balada producida en aquellos lejanos tiempos de rocolas.
@marcelomoran