La tienda de don Jesús Vílchez quedaba a menos de cien metros de mi casa, separada por la vieja carretera que conduce a La Tigra y El Moján en el municipio Mara del estado Zulia en el occidente de Venezuela.
En un patio limpio y polvoriento, solía jugar metra y trompo con mis amigos Lino y David, hijos del viejo tendero nativo de La Rosita y llegado a Las Parcelas en 1960,
Una mañana de 1967, cuando jugábamos frente al local, se detuvo un carro del que bajó con parsimonia un hombre treintón, de porte elegante y de rasgos europeos. Llevaba abrazada a su pecho varias bolsas colmadas de regalos. Al reconocerlo, Lino no se pudo contener: soltó sus metras y corrió apresurado a recibirlo.

—¡Es Américo. Llegó Américo! —me dijo en la marcha.
El recién llegado me saludó al pasar un poco aliviado después de compartir algunas bolsas con el eufórico Lino. En sus breves palabras se develaba el inconfundible acento extranjero. Ciao, piccolino (hola pequeño) Era un inmigrante italiano llamado Américo Paniccia, nacido en Roma 1934.
Fue la primera vez que lo vi. A partir de allí nos saludaríamos con frecuencia, pues iba a ser como un ritual su visita cada fin de semana a casa de sus futuros suegros.
Italia había quedado devastada tras terminar la Segunda Guerra Mundial y había pagado muy caro su alianza con Alemania por caprichos de Benito Mussolini en su delirante afán de consolidar el Segundo Imperio Colonial Italiano a través del totalitarismo que identificaba su ideología fascista.
De tener suficiente edad, Américo tal vez fuese alistado en un batallón como la mayoría de los jóvenes italianos que tomaron parte para apoyar a Hitler entre 1940 y 1945, de los cuales pocos sobrevivieron. Pero apenas tenía seis años cuando su país entró en la guerra.
Sus padres tenían una pequeña fábrica de aceite de oliva que había sido el soporte familiar durante décadas y debía ser restaurado en un ambiente donde no había insumos para mantenerlo a flote. Había necesidad y carencias de toda índole.
En 1952, Américo tenía 17 años y había aprendido de sus padres los secretos para preparar todas las especialidades de la pasta sin imaginar que ese sería su certificado para abrirse camino más adelante cruzando el océano Atlántico. Pues ya no había recursos y maneras para sostener el pequeño patrimonio familiar. Al margen de eso, había tenido contactos con muchos vecinos que hablaban de Venezuela como si se tratase de la Tierra Prometida, cuya moneda producto de la renta petrolera superaba en poder de compra a todas las de Europa en ese momento y se cotizaba a 3,35 por dólar. Para completar, circulaba en una aleación de plata.
Por otra parte la política migratoria de Puertas Abiertas que impulsaba el gobierno de Marcos Pérez Jiménez permitía el otorgamiento de cartas de naturalización a los europeos que iban llegando a fin de incorporar sus conocimientos y experiencias en el desarrollo que el país reclamaba en materia de construcción, agro y obras públicas.


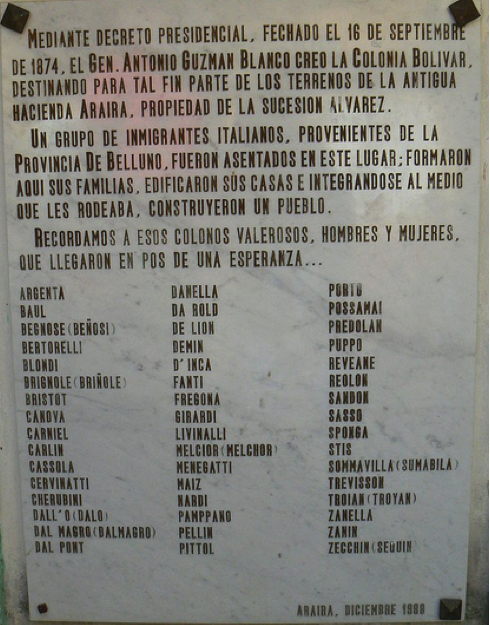
Américo no titubeó cuando se lo plantearon. Armó su maleta de cartón, como las que usaban la mayoría de sus coterráneos inmigrantes, y partió a Génova (quinientos kilómetros al noroeste de Roma para apartar un pasaje de tercera clase en el famoso carguero Marco Polo, muy popular entre los italianos porque ya había fondeado en La Guaira trayendo los primeros inmigrantes europeos.
El amigo que lo acompañaba le había asegurado trabajo y alojamiento una vez arribado a La Guaira.
El Marco Polo zarpó de Génova con miles de pasajero haciendo escala en Nápoles y luego en Santa Cruz de Tenerife, recalando al ventoso puerto de La Guaira, Venezuela, tras completar veinte días de navegación.
Américo contemplaba desde la baranda de proa el cielo y el mar. Ansiaba ver cuanto antes el horizonte venezolano y llenarse de aquella magia que deslumbraba y obligaba a sus paisano a no regresar a la distante bota itálica. Travesía también que había completado cinco siglos atrás sus coterráneos, Cristóbal Colón para llamarla Tierra de Gracia y después, su tocayo, Américo Vespucio acompañado de don Alonso de Ojeda para bautizarla como Pequeña Venecia: tierra de redención donde la felicidad y los sueños eran posibles.
Los nuevos inmigrantes bajaban por la extensa pasarela del Marco Polo como si levitaran ansiosos por poner el primer pie en tierra firme. Sus miradas estaban sedientas de venturas y glorias. Así lo percibió el viejo amigo que esperaba a Américo y su compañero antes de recibirlos con un fuerte abrazo. Después del corto protocolo de bienvenida, los condujo al sitio de trabajo. Al Hotel Guaicamacuto, que más tarde pasaría a llamarse Hotel Macuto Sheraton.
En este establecimiento Américo se ofició de cocinero durante diez años hasta que tropezó con un paisano empresario, que se hospedaba allí, y siete años antes había salido como él de Italia a bordo del Marco Polo con maleta de cartón en busca del sueño redentor. Aquel día, el empresario iba a Caracas a concretar promisorios negocios. Al regreso en la tarde, se reunió con Américo y lo convenció para que viajara con él a Ciudad Ojeda (Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en el occidente de Venezuela) donde lo colocaría como cocinero en una contratista de mantenimiento de la transnacional Shell. Al transcurrir un año ganaba un sueldo que nunca imaginó devengar y le permitía incluso girar dinero a sus padres en Italia con absoluta tranquilidad y solvencia.
Al cabo de otro año, Américo pasó a la contratista Martin, cuyos dueños también eran italianos y abría operaciones en Campo Mara, una localidad ubicada a sesenta kilómetros al norte de Maracaibo en el estado Zulia para la construcción de una carretera que el vecindario no tardó en bautizar como Carretera Nueva, y cubría una extensión próxima a los veinticinco kilómetros.
En ese campamento rural, a mediados de 1966, Américo fungía como jefe de cocina y conoció a la joven Alicia Vílchez, de veintitantos años, que se desempeñaba como auxiliar en ese servicio, y se convertiría más tarde en su inseparable compañera. Con ella procreó dos hijos: Américo, que cuenta hoy con 55 años y Gina, con cincuenta.
Después de la construcción de la carretera, que duró tres años, Américo compró una casa en Campo Mara, otrora emporio petrolero, y se instaló con su nueva familia. En 1974 fundó la tasca La Montañita, un establecimiento de sesenta metros cuadrados, ubicado al lado de su residencia donde servía la especialidad de la casa: Parrilla de carne y de pollo, con cerveza, ambientado por una hermosa rocola marca Wurlitzer que tenía forma de un cofre abierto y almacenaba cien discos de 45 rpm que con su respaldos formaban doscientas canciones. La música era variada. Podían contarse en ese largo catálogo temas de Los Terrícolas, Los Ángeles Negros, Los Bee Gee, Los Masters y, por supuesto, las italianas, encabezada por Nicola Di Bari. La música vallenata no contaba en ese repertorio.
Desde Las Parcelas frecuentaba los fines de semana con mis entrañables amigos y compañeros de bachillerato los hermanos Rigoberto, Hidalgo y Jhonny Ordóñez así como mis primos, los hermanos Leonel y Alberto González. Otras veces iba con mi hermano Pedro o con mis vecinos Jesús Ferrer, Freddy Castillo y Baudilio Carrillo. Allí pasábamos largos ratos conversando y libando cerveza al ritmo de las canciones de nuestras preferencias de manera sana y divertida, y las veces que no podíamos costear nuestros consumos, el solidario Américo nos daba crédito que luego, como hábiles prestidigitadores, nos las ingeniábamos para cancelar en el tiempo señalado, pues ninguno trabajaba en ese momento.
En esa comunidad rural, para entonces, de novecientos habitantes, no había sitios de esparcimientos y la era de Internet (que mantiene hoy a todo el mundo ocupado) se encontraba aún lejana a veinticinco años en el futuro
También podía incluirse entre los habituales clientes, a mi primo Rilio Torres, que se instalaba todos los viernes para practicar el italiano con su amigo Américo, por cierto, idioma que más tarde logró hablar con soltura como si lo hubiese aprendido en la propia Italia.
—Yo chequeaba las canciones en italiano para que el buen amigo Américo me tradujera con esa amabilidad y sencillez que lo caracterizaba — recordó Rilio.
Algunas veces regresábamos a Las Parcelas porque La Montañita colmaba su capacidad, que era de diez mesas, con soldados que salían de permiso del Fuerte Mara y se refrescaban con cerveza antes de partir a sus hogares. Américo, muy cordial, hacía gestos desde lejos con sus manos señalando que no había espacio para albergar más clientes.
Así era Américo. Un hombre servicial, trabajador, desprendido y de grandes valores morales y religiosos. Cumplía incluso como buen ciudadano con los deberes cívicos. En cada período electoral votaba de primero en la escuela adyacente a las instalaciones del Fuerte Mara por el partido de su preferencia: Acción Democrática, el partido del pueblo.
Según su hijo Américo, que en la comunidad todos conocen como Panicio, su padre regresó a Roma, en 1982 después de cumplirse treinta años de su viaje abordo del Marco Polo. Luego de permanecer cinco meses con sus familiares regresó a Campo Mara, su patria definitiva. En 1994 cuando cumplió sesenta años lo llamaron para recibir una herencia de sus padres y rehusó viajar a Italia. Ya no quería alejarse de Campo Mara donde falleció el 14 de enero de 2024 a los 89 años.
—Mi padre era un hombre generoso que desde su tasca ayudó a mucha gente. Todo el mundo lo apreciaba y se llevaba muy bien incluso con sus paisanos y vecinos: los hermanos Carlos y Salvador Lodato así como con José Tarquinio. Creo él se ganó un hermoso lugar en el Cielo —dijo Panicio, conmovido.
Américo, ya casi nonagenario, no podía creer el estado de postración en que había quedado Venezuela sin haber soportado los rigores de una guerra. Aquel país tan rico, tan generoso que abrió sus puertas a la inmigración del mundo había terminado como su desdichada Italia, agobiada por el hambre, enfermedades y la frustración de decenas de miles de jóvenes que hallaron como única opción salvadora, huir a toda carrera de la península.
Era inaudito, insólito, absurdo… Era como un guiño de ironía del destino.
Así reflexionaba Américo cada tarde desde el porche de su casa donde se instalaba para tomarse un café y escuchar las canciones de su coterráneo Nicola Di Bari. (…) Florecerán las tantas primaveras / Como violetas tú, regresarás. Desde allí veía el desfile de rostros desaliñados de decenas de jóvenes que arrastraban maletas y lo saludaban con cariñosos gestos de manos, antes de emprender viaje a cualquier parte del mundo en busca de la redención y la felicidad que él encontró setenta años atrás en esta otrora Tierra de Gracia.
@marcelomoran









































